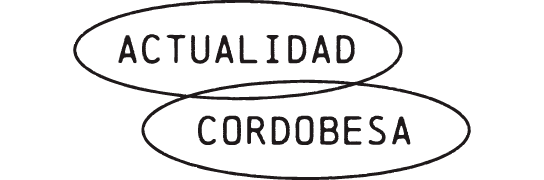La licitación anunciada por el Gobierno de Córdoba para asfaltar la ruta E-64, que une Malagueño y La Calera puede abrir un nuevo contrapunto. Ocurre que esta vía, conocida como Camino de Ochoa (de 9,25 km), atraviesa la Reserva Natural de la Defensa La Calera, que integra el sistema de Parques Nacionales del país.
En el debate están involucrados movimientos ambientalistas y conservacionistas, dirigentes oficialistas y opositores, organismos de derechos humanos y científicos.
El problema central es el impacto que tendrá la fragmentación de los ecosistemas debido al trazado asfaltado y el consiguiente aumento del tránsito. Actualmente se trata de un camino de tierra, que es utilizado principalmente por ciclistas.
También puede poner en riesgo sitios señalados como parte de los Espacios de Memoria del ex Centro Clandestino de Detención de La Perla.
Una bióloga de la UNC entiende que el asfalto traerá más tránsito, basura y ruidos, además de incrementar el riesgo de incendios en esta área protegida. Un referente en derechos humanos también advierte que en el predio se ubica el ex Centro Clandestino de Detención de La Perla. La clave es un ordenamiento territorial a largo plazo y colaborativo.
Hace unas semanas se dio en Córdoba una controversia ambiental por la extracción de un quebracho centenario para terminar una ruta en la localidad de Villa Allende.
Todo comenzó hace aproximadamente 20 años, cuando organismos de la sociedad civil, el Estado y la universidad empezaron a trabajar por la preservación de estas tierras. Ese proceso derivó en la creación en 2009, de la Reserva Natural de la Defensa La Calera. El área protegida tiene 11.373 hectáreas está bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa de la Nación, en particular del Ejército Argentino, aunque está integrado a Parques Nacionales.
La medida buscaba proteger los ecosistemas y resguardar lo que perteneció al ex Centro Clandestino de Detención de La Perla por su valor histórico, simbólico y legal. Allí se encontraron evidencias utilizadas en los juicios por crímenes de lesa humanidad que aún continúan.
El territorio y la memoria
Ese trabajo inicial fue elaborado por un equipo de científicos, coordinado por Ana Cingolani, docente e investigadora de la UNC y del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv, UNC-Conicet).
Una de las colaboradoras del relevamiento, la bióloga Melisa Giorgis, señala que se trata del área protegida más cercana a la ciudad de Córdoba. Y destaca: “Tenemos un gradiente de vegetación con espinales —bosques en su estado natural— de algarrobos y pastizales de varias especies. Y fundamentalmente, bosques de algarrobos. A medida que ascendemos, aparecen los bosques serranos, hasta llegar a unos mil metros de altura”.
Respecto al trazado de la ruta en esta área protegida, Giorgis advierte sobre la necesidad de pensar en los impactos a corto y largo plazo: “Hay que considerar el efecto sobre la vegetación y la fauna que pueden tener el aumento del tránsito, la generación de basura y que haya más luces, más ruidos y mayor riesgo de incendios”.
Y agrega: “A largo plazo, estimulará la expansión de las manchas urbanas, tanto en Malagueño como en La Calera”. Y también una mayor demanda de servicios públicos como agua potable, electricidad y recolección de residuos.
Sobre el valor de esta reserva natural como sitio de la memoria, Emiliano Salguero, biólogo especializado en restauración ambiental, ordenamiento territorial y patrimonio cultural, y referente del grupo conservacionista EsCalera, señala: “El cambio de uso del suelo y la quita de cobertura vegetal por distintas actividades implican la desaparición de posibles pruebas oculares o topográficas. Obviamente, a lo largo del tiempo este paisaje fue modificado, pero no sustancialmente, porque es un área natural protegida”.
Salguero también dice que por esas tierras pasaron, según cálculos realizados por organismos de derechos humanos, unas 2.500 personas secuestradas en la década de 1970, de las cuales sólo sobrevivieron unas 500. “Más de 2.000 personas fueron asesinadas y desaparecidas. Hay una idea que busca naturalizar que no vamos a encontrar estos restos y que no tiene sentido buscarlos. El asfalto sobre esta ruta viene a consolidar esa idea”.
Para proponer alternativas a este proyecto, Giorgis advierte que primero debería conocerse cuál es el plan del estado provincial para esta área. “Si no tenemos un marco, las discusiones entre distintos actores sociales son muy complejas, no tienen un ancla razonable sobre la cual dialogar”, asegura.
Y concluye: “La decisión de asfaltar o no una ruta debe inscribirse en un plan de ordenamiento territorial que contemple todos sus impactos. Eso es lo fundamental”.
Fuente: UNCiencia