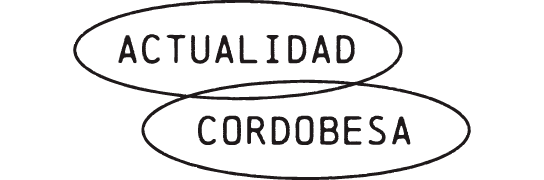Casi cien muertos, y tal vez, en los próximos días sean más. Cuarenta mil dosis contaminadas. Un empresario con un historial alarmante y conexiones políticas. Fallas críticas en los controles estatales. Y sin embargo, en Argentina, un país que ha hecho de la indignación callejera una de sus señas de identidad, la reacción es un silencio abrumador. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Por qué una matanza por negligencia no nos escandaliza?
La historia tiene todos los componentes de una tragedia nacional que debería incendiar la opinión pública. Un medicamento esencial, el fentanilo, utilizado como anestésico en los momentos de mayor vulnerabilidad humana, se convierte en un veneno. Pacientes que entran a un quirófano buscando alivio encuentran la muerte por bacterias como la Ralstonia pickettii. El número de víctimas fatales se acerca al centenar, una cifra que evoca los fantasmas de Cromañón y Once.
Sin embargo, las cacerolas no suenan. Las plazas no se llenan. El grito de «justicia» es, por ahora, un murmullo ahogado de familias que recién empiezan a conectarse en su dolor. Para entender este aparente letargo social, es necesario analizar la anatomía de una tragedia que, a diferencia de sus predecesoras, parece haber sido diseñada para no generar un escándalo.
La tragedia dispersa: Sin foto ni epicentro
A diferencia del amasijo de hierros de la estación de Once o la puerta mortal de Cromañón, la tragedia del fentanilo no tiene una imagen única que encapsule el horror. Las muertes no ocurrieron en un solo lugar y en una sola noche. Se han dado de a una, en silencio, en las camas de terapia intensiva de distintos hospitales, en distintas provincias. Es una matanza por goteo, geográficamente dispersa y temporalmente dilatada.
Esta «falta de conexión», como bien señalan los informes, es su principal coartada contra la indignación masiva. No hay un epicentro del dolor, un lugar de peregrinación para el luto colectivo. La ausencia de una imagen icónica y un escenario único ha impedido que la sociedad se apropie del dolor como propio, manteniéndolo en la esfera de lo lejano, de la noticia fragmentada.
El ruido político que ahoga a las víctimas
En la Argentina de la grieta, toda tragedia es, ante todo, munición política. Y este caso es un manual de cómo el ruido partidario puede anestesiar la empatía. El escándalo se convirtió instantáneamente en un arma arrojadiza.
Desde el oficialismo, se apunta al «eterno socio kirchnerista», Hernán García Furfaro, recordando su militancia en Kolina, su foto con Cristina Kirchner y su audaz intento de negociar la vacuna Sputnik. Se denuncia una «ANMAT kirchnerista» plagada de fallas, como la demora inexplicable de un informe crítico sobre el laboratorio HLB Pharma.
Desde la oposición, se acusa a la «motosierra» libertaria, a un Estado ausente que desfinancia los controles. Sin embargo, guardan un silencio atronador sobre el increíble ascenso de un empresario que pasó de verdulero a magnate farmacéutico bajo su amparo.
En medio de este fuego cruzado, las víctimas desaparecen. Dejan de ser personas con nombre y apellido para convertirse en un número que un bando le enrostra al otro. La conversación pública no gira en torno al dolor de las familias o a la responsabilidad penal, sino a quién le conviene políticamente el desastre. La politización no solo contamina la causa; la silencia.
Un villano a la medida de nuestro cinismo
La figura de Hernán García Furfaro, «El Señor del Fentanilo», es otro factor clave en esta apatía. Su perfil no genera sorpresa, sino una cínica confirmación de lo que muchos ya piensan del poder empresarial en Argentina. El hombre que pasó de una verdulería a importar un opiáceo potente, cuyo laboratorio anterior explotó por los aires, que «prácticamente regalaba las ampollas» porque se salteaba los caros procesos de control de calidad.
Su historia, en lugar de generar un escándalo nuevo, encaja perfectamente en el molde del empresario corrupto y conectado que el imaginario popular ya tiene asimilado. No rompe ningún paradigma; lo confirma. Y cuando una tragedia confirma nuestro cinismo en lugar de desafiarlo, la capacidad de asombro y de reacción disminuye drásticamente.
El espejo de Cromañón
La diferencia final y más dolorosa con otras tragedias es a quién le tocó. Cromañón y Once nos interpelaban directamente. Cualquiera podía estar en ese tren, cualquiera podía tener un hijo en ese recital. Eran espacios públicos, parte de nuestra vida cotidiana.
Las víctimas del fentanilo, en cambio, ya estaban en una situación de extrema vulnerabilidad: internadas en un hospital, a punto de ser operadas. La tragedia ocurrió en el espacio íntimo y supuestamente seguro de la medicina. Esta distancia, sumada a la dispersión geográfica y al ruido político, parece haber creado una barrera psicológica.
Que hoy las familias de las víctimas busquen la guía de los sobrevivientes de Once y Cromañón es el síntoma más desolador de este fracaso colectivo. Tienen que aprender de cero a gritar, a organizarse, a exigir justicia. Porque la sociedad, por ahora, parece haber elegido no escuchar. La verdadera pregunta no es qué falló en el laboratorio o en la ANMAT, sino qué se rompió en nosotros para que casi cien muertes nos resulten, apenas, una noticia más.